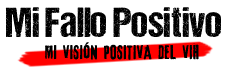HIJOS DEL SIDA.- LOLA GALÁN 28/11/2010.- elpais.com
Han luchado desde la cuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana que les transmitieron sus padres. Son un colectivo único, un grupo aislado en la historia médica, objeto de investigación, porque ya apenas nacen niños como ellos. Esta es su historia
Pese a su juventud, María está curtida en la pelea contra el enemigo invisible que se aloja en su cuerpo. Convive con él desde que nació, infectada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que le transmitió su madre. La batalla contra ese enemigo que recibió en herencia comenzó cuando tenía tres años. «La primera pastilla que me dieron era supergrande, lo recuerdo porque la vomité y le puse perdida a la enfermera«, cuenta. Desde entonces, no ha dejado de tomar pastillas de todos los tamaños, de todas las clases, todos los días de su vida. Ahora le espera un nuevo tratamiento porque los últimos fármacos le han afectado al hígado y le han debilitado los huesos. María se queja de que las medicinas le dan más guerra que la enfermedad. Sabe que tendrá que posponer un año las clases porque el nuevo tratamiento será fuerte, y estudiar le cuesta. Por más que se aplique, la memoria no responde. «Estudio, pero cuando llego a los exámenes se me queda la mente en blanco», dice. La vida de María ha estado y está supeditada a la infección por VIH. Pese a todo, se considera afortunada. «Nadie quiere estar enfermo, pero yo he asumido lo que tengo y hago mi vida. Además nací en un momento en el que pudieron tratarme ya con antirretrovirales. Y la medicina avanza mucho. Puede que se encuentre una vacuna pronto y ya no tengamos que tomar más medicinas», dice. Ella no tiene cuentas pendientes con la vida. Ni se atormenta pensando en por qué nació sana su hermana, 14 años mayor. «La explicación es fácil: cuando la tuvo a ella, mi madre no estaba infectada». [CONTINUA LEYENDO…]
María creció con «dos madres«, como ella dice. «Mi abuela era la de los regalos; mi hermana, la de los castigos». Su madre biológica murió cuando ella tenía poco más de dos años, pero oyéndola hablar nadie pondría en duda que ha crecido en un ambiente seguro y cálido. Viste vaqueros grises, zapatillas deportivas y un suéter de algodón ceñido. La melena negra le cae sobre los hombros. Tiene rasgos agradables y el aspecto alegre de una chica de su edad. Pero hay en ella la madurez prematura de los que han crecido luchando. Una madurez que deriva del trato constante con su enfermedad. Del ir y venir al hospital, del estar pendiente de los análisis, del estado de la carga viral, del nivel de linfocitos CD4, y de las pastillas, por supuesto.
María forma parte de la primera generación de niños nacidos en España con el VIH por transmisión vertical, es decir, de madre a hijo. Son un colectivo pequeño, unos pocos cientos todo lo más, que nadie se atreve a cuantificar porque los únicos registros oficiales que existen se refieren a enfermos de sida, es decir, de personas que han desarrollado ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los mayores tienen más de 25 años, los menores están en la adolescencia. Víctimas entre las víctimas que, a menudo, han sido tratados como culpables. Auténticos supervivientes que han visto caer a muchos compañeros como ellos en la batalla. «En la etapa anterior a los tratamientos con antirretrovirales, un tercio de los niños moría o desarrollaba sida a los seis años», dice José Tomás Ramos, jefe de pediatría del hospital universitario de Getafe (Madrid) y uno de los principales expertos españoles en VIH pediátrico.
Con una particularidad: los medicamentos que había a disposición de los pediatras estaban pensados para adultos, porque los laboratorios centraron la investigación de los fármacos contra el VIH en las víctimas más numerosas de aquellos años, el colectivo homosexual. «Al final nos dimos cuenta de que los niños necesitaban dosis proporcionalmente más elevadas que los adultos», dice este médico, que atiende casos de niños infectados por transmisión vertical desde 1984. Esta laguna no se circunscribía solo al VIH. «Hasta 2007, la Agencia Europea del Medicamento no implantó la necesidad de la investigación pediátrica en los fármacos», añade.
Ramos reconoce que la situación clínica ha cambiado radicalmente. «Ahora es infinitamente mejor. Los nuevos tratamientos han permitido que la infección se convierta en una enfermedad crónica». Y no solo eso. Ya no nacen prácticamente niños infectados por VIH en España. Nuevos fármacos y un control mayor de las madres gestantes han permitido minimizar este porcentaje, que hoy día es ínfimo, circunscrito a casos de embarazos que escapan a controles médicos. La primera generación que nació infectada ha quedado por eso en el historial clínico de la epidemia de VIH como un grupo aislado, una rareza. Sus integrantes se han visto obligados desde la infancia a cargar con el fardo de un mal estigmatizado por la sociedad.
«En el hospital tenemos niños con diabetes, niños con cardiopatías, y la sociedad les mima, y todo son consideraciones para ellos. Pero esta infección provoca mucho rechazo», dice María José Mellado, pediatra especializada en enfermedades infecciosas del hospital Carlos III de Madrid y presidenta de la Sociedad Española de Infectología.
Ese estigma explica los silencios que rodean a estos chicos. La negativa de la mayoría a figurar en los medios con nombre y apellidos, el secretismo que les rodea y la hostilidad que despiertan las preguntas de la periodista entre algunos médicos. «En Guipúzcoa se les escolarizó normalmente y son como cualquier otro adolescente o joven con una patología crónica. Tienen una normalidad social total», dice la doctora Juncal Echeverría, neonatóloga del hospital Donostia de San Sebastián, que trató casos de niños infectados con VIH desde 1984 hasta 2004, cuando dejaron de nacer niños seropositivos. Pero esa normalidad social es fruto de muchos silencios. El miedo al rechazo ha obligado a familiares y tutores a criar a estos niños manteniendo en secreto su enfermedad. Cualquier indiscreción podía costarles cara. «Ha habido niños que han tenido que cambiar de casa, de barrio y hasta de ciudad cuando se ha sabido lo que tenían», dice la doctora Mellado. «El mensaje para la sociedad es que el VIH solo se contagia por los fluidos corporales: la sangre, el semen, el fluido vaginal, la leche materna».
Anaís, de 26 años, tiene motivos para no dar su nombre verdadero. Quiso ir con la verdad por delante cuando la contrataron en su primer empleo como auxiliar de enfermería. «En cuanto lo supieron, me dijeron que no», cuenta con la voz entrecortada por la emoción. La taza de café descafeinado con leche que sostiene le tiembla en las manos y no consigue dominar las lágrimas cuando hace memoria. «Yo era muy ingenua, sufrí mucho ese rechazo. Era mi primer empleo y estaba feliz. Ahora, en el nuevo trabajo no he dicho nada».
César tampoco da su nombre. Tiene 21 años y estudió también protegido por el secreto. Nació infectado con el VIH. A su madre la contagió su padre, toxicómano. A César lo criaron los abuelos. «Ellos me daban la medicación, y un día, tendría yo 11 o 12 años, me dijeron lo que tenía. Bueno, me dijeron que estaba bajo de defensas y tenía que tomar unas pastillas». Poco a poco fue comprendiendo la verdad. César, de grandes ojos castaños, ha logrado crear un espacio de sinceridad en su vida. Un círculo de afectos donde no hay disimulos. «Mis amigos más íntimos lo saben, y también lo he dicho en el trabajo». Lo más difícil es sacar el tema cuando conoce a una chica que le gusta. «Tuve una pareja tres años, y se lo conté también, sin problemas. Rompimos por otras cosas». Lo importante es saber si esa persona te va a responder o te va a rechazar. «Tú te das cuenta de a quién se lo puedes decir y a quien no», dice.
Carla, que tiene 25 años y se contagió con el VIH a través de la leche materna, no se esconde, pero tampoco va contando por ahí su vida. «Todas las personas tenemos derecho a nuestra intimidad, tampoco hay que sincerarse con todo el mundo». Ella no tiene inconveniente en dar su nombre y hasta ha salido en la televisión en un reportaje sobre personas seropositivas. Vive con su abuela y su hermana menor. La mayor se ha independizado ya. Ninguna de las dos tiene el virus. «Cuando nació la mayor, mi madre no estaba infectada. Y la pequeña fue prematura y no tuvo lactancia materna», cuenta. A Carla se lo detectaron a los tres años. Y el diagnóstico no fue bueno. «A mi abuela le dijeron que no pasaría de los siete años», cuenta. Al principio la trataron con lo que había a mano, el AZT, un fármaco para adultos. Luego llegaron muchos otros. Carla creció sin traumas. «Creo que han discriminado más a mis hermanas que a mí. A mí no me han hecho daño». Hoy es una activista. Acude a conferencias, seminarios y encuentros de todo tipo para divulgar las verdades sobre una enfermedad crónica que suscita tanta desconfianza.
«La gente asocia VIH con sida y el sida con las drogas, y te miran mal», dice Anaís. Por eso ella prefiere callar y confesar la enfermedad solo a quienes pueden comprenderla. «Salí con un chico y no le conté nada. ¿Por qué iba a hacerlo si tampoco sabía si la relación iba a cuajar o no?». Luego conoció a su actual pareja, con la que vive desde hace seis años y que ha venido con ella a la entrevista en esta tarde lluviosa. «Tardé un año en decírselo, pero en ese tiempo no tuvimos relaciones sexuales completas», aclara. Él lo aceptó bien, «y eso que soy hipocondríaco», admite. Se hizo la prueba del VIH y le dio negativa, como ya suponía.
«Todos los que tenemos el virus nos hacemos la misma pregunta: ¿lo cuento o no lo cuento? Para mí es muy fácil, lo cuento; quien me quiera, que me quiera como soy, y quien no me quiera, ya sabe dónde está la puerta», dice María. Es cierto que ha tenido momentos muy malos, momentos de pánico, pensando que confesarse con los amigos le acarrearía la exclusión total. Es cierto que ha tenido experiencias amargas. Como cuando se lo dijo a su mejor amiga, y a ella le faltó tiempo para ir a contárselo a todo el mundo. «Pero luego a ella la dieron de lado y a mí no», cuenta. María cree que el problema está en la desinformación. Lo que se cuenta en la escuela sobre el VIH es poca cosa. Y nadie se molesta en saber realmente en qué consiste la infección y los pocos riesgos que entraña en una relación de amistad o en una convivencia superficial. «¡Si la gente supiera con la cantidad de seropositivos que se cruza en el metro o en un restaurante!», dice. Pero también cree que los afectos deberían tener más valor. «Decimos que hay mucho rechazo, pero somos nosotros los que nos rechazamos porque con los conocimientos que tenemos no deberíamos de pensar que la sociedad nos va a dar la espalda».
María reconoce que no ha experimentado mucho rechazo. «Y de los momentos malos, como han sido muchos más los buenos, prefiero no acordarme».
Teresa prefiere olvidar también los malos tragos que lleva pasados desde que, hace 17 años, se enteró de que era seropositiva. El hombre con el que había convivido cinco años le pasó el virus, y ella se lo transmitió al bebé que tuvieron. Teresa es una luchadora y no se esconde, pero el niño lo pasó mal en la escuela. «Lo putearon mucho. Lo sentaban en una esquina en el comedor, alejado de los otros críos», cuenta. Las cosas llegaron a tal punto que Teresa le cambió de colegio. Los problemas se reprodujeron en el instituto, «porque había muchos niños de la primera escuela». Pero gracias a la energía de la jefa de estudios, el problema acabó. Jorge está a punto de entrar en la Universidad y forma parte de ese tercio de pacientes que viven con una sola pastilla al día.
Jorge, que nació hace 18 años, pudo beneficiarse desde el principio de los antirretrovirales, los fármacos que empezaron a utilizarse a mediados de los años noventa y han cambiado la vida de las personas seropositivas. «Los primeros tratamientos eran horribles y te pasaba de todo», cuenta su madre. «Yo tomaba hasta 40 pastillas diarias, y el niño, por lo menos 30. Ahora es mejor. Jorge prepara las pastillas para los dos con nuestros vasos de leche».
Más duro ha sido el camino de los niños que nacieron infectados en los ochenta, cuando el arsenal farmacológico era mínimo. Y los pediatras se veían impotentes para actuar. «A mí me dijeron que el niño se moría sin remedio cuando tenía ocho años», cuenta Irene, un nombre falso bajo el que se oculta una mujer de 46 años. «Yo no quería llevarlo a Disneylandia ni nada de eso, quería que fuera a la escuela, que tuviera una vida normal». Irene no quiere dar su nombre, «no por mí, sino por el chico, que ha cumplido ya los 23 años y está estupendo. Y le digo: ‘Ahora sí que veo que me vas a enterrar».
Ella vio morir a su hermana toxicómana y se hizo cargo del bebé. Lo adoptó legalmente y fue como el hermano pequeño del hijo que ya tenía. Todavía se enfurece recordando a la médica que la criticó por permitir esa convivencia. Ella sabía bien que no había riesgos. «Cada uno teníamos de un color distinto nuestros objetos de uso más íntimo, cepillo de dientes, tijeras, cosas así». Irene dedicó todas sus energías a estudiar qué era eso del VIH, y a pedir explicaciones a los médicos que trataban al pequeño, y a enterarse de qué era lo que le recetaban y por qué. «Yo me iba a la consulta con las preguntas escritas en un papelito y no me movía hasta que no me contestaban a todo». Irene se hizo una experta en VIH. «Iba a reuniones de médicos y me enteraba de lo que hablaban», dice. Y cuando uno de los fármacos le provocó al niño graves efectos secundarios, se presentó en el Ministerio de Sanidad, y pidió autorización para que le trataran con un nuevo medicamento.
Ahora se alegra de no haber tirado la toalla en aquellos años terribles. «Sí, porque está tan bien. Carga viral indetectable, defensas altas, todo bien. No tiene novia, pero sí muchos amigos. No sé lo que piensa de sus padres. Pero tiene muy buen corazón, no creo que sienta rencor». En el largo camino que han recorrido juntos, Irene tuvo que ocuparse de todo. De explicarle lo que tenía y de convencerle de la necesidad imperiosa de usar el preservativo en las relaciones sexuales. Una cuestión siempre espinosa.
María encontró ayuda en la ONG Apoyo Positivo, a la que acude desde que era muy pequeña. A través de los campamentos que organizan y las jornadas de educación ha conocido a chicos como ella, con problemas muy parecidos.
«Para estos chicos es muy importante darse cuenta de que hay otros adolescentes iguales, que no son raros, que no están solos», dice la pediatra Núria Curell, secretaria de la Fundación Lucía, de Barcelona. Esta entidad, creada hace 15 años, organiza campamentos y seminarios, y sus objetivos son los mismos, aunque se centra exclusivamente en niños, adolescentes y jóvenes. Se creó para ayudar a los seropositivos y a sus familias a sobrellevar la enfermedad. Curell cree que el optimismo es obligado ante los avances médicos que se han producido. La doctora Mellado, del hospital Carlos III de Madrid, habla con entusiasmo también de los «siete nietos» que ya han nacido en el centro de pacientes con VIH. Se refiere a los hijos que han tenido ya algunos de aquellos niños que nacieron con el virus que les contagiaron sus padres. Estos bebés, gracias a los avances médicos, están sanos. Flumen Prieto, psicólogo de Apoyo Positivo que trabaja con este colectivo, es todavía más optimista al juzgar las circunstancias que han vivido estos chicos. «No han sufrido el estigma del sida, que al principio fue tremendo. Aunque algunos han visto morir a sus padres o a sus hermanos, eran muy pequeños cuando ocurrió. Y no han sufrido una ruptura en sus vidas cuando les han dicho que tenían VIH, porque han nacido con ello, y están acostumbrados a medicarse y a ir al hospital cada tres meses».
Lo cual no significa que no haya interrogantes sobre el futuro de estos jóvenes. Un pequeño colectivo que ha vivido una peripecia única en la historia de la epidemia de VIH. Por eso son objeto de estudio en todo el mundo. «En su mayoría, son niños hijos de madre seropositiva, con antecedentes de consumo de sustancias tóxicas durante la gestación. Y llevan años con tratamientos con potencial toxicidad de consecuencias a largo plazo desconocidas», explica José Tomás Ramos, del hospital de Getafe e investigador principal de un proyecto de seguimiento de niños infectados por el VIH en la Comunidad de Madrid. «Los medicamentos que toman pueden alteran el metabolismo de los lípidos y, como consecuencia, aumentar el colesterol, con mayor riesgo cardiovascular. También se ha observado que algunos problemas neuropsiquiátricos son más frecuentes en ellos que en la población general, y presentan índices más altos de fracaso escolar».
Con todo, el riesgo mayor que afrontan es cansarse de los medicamentos y los efectos secundarios que provocan. Muchos llevan 15, 20, 24 años tomando jarabes y pastillas que provocan diarreas, o vómitos, o que deforman el cuerpo. Anaís, que cumplirá pronto 27 años, era muy pequeñita cuando se le complicó una varicela. Fue entonces cuando los médicos comprobaron que era seropositiva, igual que su madre. Recuerda el tratamiento con AZT y el calvario de pequeñas complicaciones que vivió en su infancia. Pero lo peor llegó en la adolescencia, cuando le pusieron un tratamiento de inyecciones intravenosas que se sentía incapaz de soportar.
«Los adolescentes son el grupo más frágil», reconoce Teresa Español, presidenta de la Fundación Lucía. «Llevan años de tratamiento, y psicológica y socialmente son más frágiles. Tienen la sensación de que siempre han estado enfermos, y cuando llegan a una edad en la que son conscientes de la enfermedad que padecen, temen por sus vidas». En esa edad incierta, cuando afloran las inseguridades, algunos chicos seropositivos abandonan la medicación. Una decisión que puede tener consecuencias muy graves, porque esta enfermedad crónica exige lo que los médicos llaman adherencia permanente a los tratamientos, puntilloso apego a horarios y medicinas. César, parco en palabras, lo sabe bien. Reconoce con una media sonrisa que lo de las pastillas «es un coñazo, es cierto. Sales con los amigos y te tienes que llevar las medicinas. Pero es que es cuestión de vida o muerte», dice. Y él tiene claro que quiere vivir.
Hubo un tiempo, breve por fortuna, en el que Carla se abandonó. «Estuve cuidando a mi padre, y cuando él murió, en 2004, yo dejé de tomar las pastillas. Pensaba: mi madre no tomó pastillas y se murió, y él se las ha tomado hasta el final y se ha muerto también, ¿para qué voy a seguir adelante?». Durante dos años, entre 2004 y 2006, dejó la medicación y siguió con su vida. «Menos mal que no fue mucho tiempo. Aun así, me aumentó mucho la carga viral y, sobre todo, me bajaron mucho las defensas. Y cuando bajan es muy difícil conseguir que vuelvan a subir», cuenta. Ella es consciente de que, pese a lo mucho que han avanzado los tratamientos, la vida que le espera tiene sus limitaciones. «Sé que tengo más problemas que otros, que si pido un crédito en un banco quizá no me lo den». Pero igual que todos los supervivientes de esta generación única, es poco propensa al desánimo. Acepta que su vida es una lucha. Y no se rendirá.
Categories:
Noticias